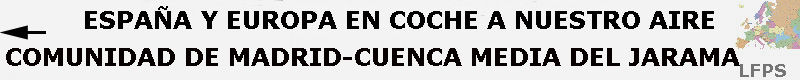
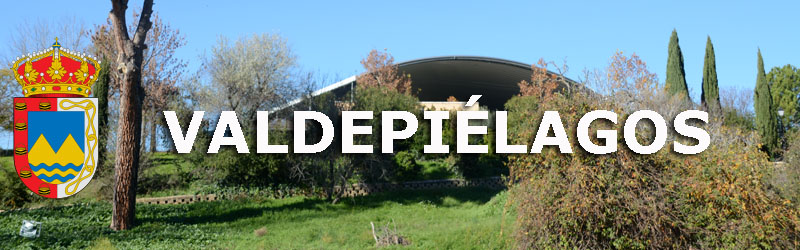









VALDEPIÉLAGOS
Origen del nombre:
Según algunos autores proviene el término castellano piélago que significa balsa, estanque. En su término existían dos fuentes que pudieron dar origen a una balsa o estanque, por lo que pudiera sobrevenir el nombre de Val de Piélagos o Valle de los estanques.
Otros lo atribuyen al término Pielago que significa sitio de nieve o sitio de frio profundo o sitio de muchas aguas. Todo ello concuerda con al situación geográfico y sus condiciones climatológicas, por lo que Valdepiélagos vendría a significar según Marín Pérez Valle muy frío y húmedo.
Gentilicio: Valdepielaguenses/as - Valdepielagueños/as.

Historia y Orígenes
La historia de Valdepiélagos se pierde en las brumas del tiempo. No existen evidencias arqueológicas que permitan reconstruir con certeza sus primeros pasos, aunque el topónimo sugiere un origen remoto, quizá ligado a la presencia musulmana en la península ibérica. En los siglos de la Reconquista, la aldea surgió bajo la protección de Talamanca, la gran villa fortificada que dominaba el acceso a la vega del río Jarama. Su destino quedó ligado al de este enclave, formando parte de la Mesa Arzobispal de Toledo, el amplio dominio eclesiástico que administraba extensas tierras en la región.
La primera mención documentada de Valdepiélagos aparece en el siglo XIV, vinculada a la familia de los Lasso de la Vega. En 1335, Alfonso XI concedió a Gonzalo Ruiz de la Vega los derechos sobre los tributos y bienes del lugar como recompensa por sus servicios. Sin embargo, el poder del arzobispado toledano se impuso reiteradamente sobre los derechos señoriales, generando conflictos que se prolongarían durante siglos.
Durante los siglos XVI y XVII, Valdepiélagos continuó siendo una pequeña comunidad rural dependiente de Talamanca, dedicada al cultivo de cereales y a la ganadería. En 1577, Felipe II vendió Talamanca y sus aldeas al Marqués de Auñón, y poco después, en 1585, García de Alvarado adquirió la villa, comprando también las alcabalas de Valdepiélagos. La tierra cambiaba de manos, pero la vida en la aldea seguía siendo sencilla, marcada por el trabajo agrícola y por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, centro espiritual del pueblo.
En el siglo XVII, la poderosa Casa de Osuna asumió el control de la región, cuando la Duquesa de Béjar adquirió Talamanca y sus tierras en 1669. Ya en el siglo XVIII, las Relaciones del Cardenal Lorenzana de 1785 mencionan Valdepiélagos como parte de la Casa de Benavente, integrada en la Vicaría de Alcalá y el Arciprestazgo de Talamanca. La población sufrió fuertes altibajos: de unos 120 vecinos a comienzos del siglo XVIII, pasó a solo 16 en 1766 por efecto de las guerras y epidemias, aunque se recuperó hacia 1785, alcanzando los 70 vecinos.
El siglo XIX, trajo el acontecimiento más trascendental de su historia: la independencia municipal. En 1801, por Real Cédula de Carlos IV, Valdepiélagos fue declarada “villa de por sí y sobre sí, con jurisdicción civil y criminal”, separándose definitivamente de Talamanca. La causa fue un pleito entre una vecina, María Martín, y las autoridades talamancanas, resuelto a favor del pueblo. Con el villazgo llegó una nueva organización administrativa, impuestos propios y los primeros comercios locales. La villa se dividía en dos barrios: el Bajo, con calles como Mayor y la Fuente, y el Alto, donde se encontraba la Plaza Mayor.
En 1833, con la reforma territorial de Javier de Burgos, Valdepiélagos pasó de la provincia de Guadalajara a la de Madrid. La población creció lentamente: 314 habitantes en 1850 y 324 en 1887. La economía siguió basada en la agricultura y la ganadería, complementadas por modestos talleres e industrias locales de pan, vino y aceite.
Durante el siglo XX, la villa experimentó profundos cambios. En la primera mitad del siglo alcanzó su máximo demográfico en 1950, con 408 habitantes, pero el éxodo rural redujo la población a 292 en 1975. La agricultura, que había sostenido al pueblo durante siglos, perdió protagonismo ante la modernización. Sin embargo, a partir de los años noventa comenzó una lenta recuperación gracias a la construcción de nuevas viviendas y urbanizaciones como El Frontal. La restauración del Ayuntamiento y las mejoras en infraestructuras modernizaron el municipio sin alterar su carácter tradicional.
En el siglo XXI, pocos habitantes se dedican ya a la agricultura. La economía se apoya principalmente en el sector servicios y, en menor medida, en la construcción. Valdepiélagos conserva hoy su esencia rural, uniendo su historia centenaria con la tranquilidad de un entorno que ha sabido adaptarse al paso del tiempo.

Patrimonio Cultural y Arquitectónico
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De construcción barroca se tienen los primeros datos acerca de la misma en 1552 aunque se ha ido ampliando y restaurando en sucesivos siglos. Se trata de una construcción de planta rectangular sobre muros de canto rodado encajados en hiladas de ladrillo, estando cubierta por vertientes de dos, tres y cuatro aguas, apoyada sobre una cornisa con alero de madera. El acceso al templo se realiza por una puerta con arco de medio punto, situada en un lateral.
La única nave presenta un arco toral de medio punto que separa dos artesonados, con coro protegido con balaustrada de madera y retablo de estilo barroco tallado en madera. El retablo se compró en 1804 en la Villa de Uceda, perteneciendo casi en su totalidad a la iglesia de Santa María de la Varga. Se encuentra compuesto de tres cuerpos, con piezas traídas de Uceda y otras más nuevas talladas por Victor Arroyo y Navarrete. Del exterior cabe destacar su espadaña de ladrillo rematada en punta redondeada, prolongación de la fachada y dos cuerpos separados por una imposta. El último y más grande ubica tres vanos de medio punto, albergando las campanas correspondientes, dos inferiores más grandes y uno superior más pequeño, situado simétricamente en el centro de los otros dos. La espadaña que ahora se puede ver, es una réplica de la antigua destruida por un rayo en 1947.
El templo tras los destrozos ocasionados durante la guerra civil, tuvo que ser restaurado en 1946, teniendo otra posterior reforma en 1999.
En el exterior de templo como límite entre este y la carretera M-120 o calle Mayor, se encuentra la construcción de una Barbacana o muro bajo que en ocasiones rodea la plazuela o atrio de alguna iglesia. La presente construcción data del siglo XVI, realizada con canto rodado rematado con ladrillo de tejar. Su función sería la de salvar el desnivel existente entre la iglesia y la calle Mayor, hacer de contención de los cimientos de la iglesia, y además, delimitar el antiguo cementerio que se encontraba en la explanada de entrada a la iglesia. Se han realizado diversas obras de conservación, entre ellas incrementar su altura para mayor seguridad.
Frente a la iglesia, cruzando la Calle Mayor, se encuentra el Centro Cultural, levantado en 1993 en ladrillo con recuadros de cemento blanco, en un terreno que se llamaba el huerto del cura.
Esta formado por dos plantas, en la baja se encuentra el salón de actos multiusos, un aula y los aseos. En la planta primera se ubican la biblioteca o sala de lectura, una sala de conferencias, un aula y el despacho parroquial.
Casi a continuación del Centro Cultural, se encuentra el antiguo colegio. Construido en 1962 con bloques de granito, consta de dos plantas.
En sus principios, la planta superior estaba dedicada a las viviendas de los maestros, por lo que por este motivo no se podía acoger a todos los alumnos en la planta baja, dando lugar a la habilitación de otro aula en los bajos del Ayuntamiento actual.
Posteriormente el aula ubicada en el ayuntamiento, se trasladó a los antiguos lavaderos una vez habilitados al efecto, como aula infantil, siguiendo el edificio mostrado funcionando como colegio.
Continuamos por la calle Mayor hasta encontrarnos en la plaza del mismo nombre donde se está ubicado el edifico del Ayuntamiento. Construido en 1949 en ladrillo y cajas de mampostería sobre un zócalo de sillería. Presenta planta con planta en forma de L, en el más largo se encuentra un soportal con arcos escarzanos dando paso a la puerta de entrada, y sobre el una terraza con dos ventanas y una puerta. En el lado más corto. En lado más corto y rematando la fachada del mismo, se encuentra el habitual reloj.
En un principio las oficinas del ayuntamiento solo ocupaban la parte superior, mientras que en la baja se encontraban una biblioteca y el aula mencionada anteriormente. No fue hasta la reforma del 2003 cuando se quitaron ambas y pasaron las dependencias del Ayuntamiento a ocupar todo el edificio.
Desde aquí iniciaremos la llamada ruta de las fuentes, que como se ha dicho en el apartado del origen del nombre, el mismo puede venir de las fuentes existentes en su término.
Desde la Plaza Mayor continuamos por la carretera M-120 ahora llamada calle Mesones hasta encontrarnos a nuestra izquierda con la Plaza de la Puerta del Sol, donde se encuentra ubicada la primera fuente a visitar, llamada como la plaza.
Se encuentra realizada en granito, tiene dos caños con un pequeño pilón del cual sale un arco de medio punto, rematado por un frontón triangular adornado en sus vértices por unas bolas del mismo material. En medio del este frontón se encuentra el escudo de Valdepiélagos. A escasa distancia se encuentra un panel donde se explica la importancia de las fuentes y manantiales para el pueblo, y la ruta para visitar las otras fuentes.
Frente a la Plaza de la Puerta del Sol, cruzando la Calle Mesones, se encuentra la Calle del Pilar. Bajando por la misma a pocos metros nos encontramos con el antiguos lavaderos, hoy en día Escuela Infantil, y a su lado la Fuente de El Pilar.
Se trata de un manantial natural que en la antigüedad abastecía de agua a los citados lavaderos, así mismo venían hasta ella los vecinos del pueblo para coger agua hasta que no se llevó el agua corriente hasta las casas.
La fuente es rectangular ya ahondada en el suelo y fabricada en piedra y ladrillo. Se encuentra totalmente rodeada de rejas con una puerta de entrada por uno de sus lados, de donde parte una escalera para acceder al caño.
Aunque fue restaurada en el año 2009, se han mantenido el caño y el pilón originales.
Retrocedemos el camino andado hasta la Plaza Mayor y desviarnos por la Calle Tentetieso, a un lateral del Ayuntamiento, para luego desviarnos por la Avenida Comunidad de Madrid y llegar hasta la Fuente Vieja. Su construcción original data del siglo XIX, aunque restaurada en el año 2006. Su agua procede de una manantial que vierte sus aguas en el Arroyo de las Cuevecillas. Como en el caso del la Fuente del Pilar, esta se encuentra igualmente por debajo del nivel del suelo, rodeada de una reja con una puerta y escaleras para acceder a la misma. Su aspecto actual no se corresponde con el que tenía original, se encuentra realizada en mampostería y ladrillo, siendo su planta rectangular.
La fuente como tal esta adosada a una de las paredes, con sus dos caños saliendo de una especie de hornacina con arco de medio punto, vertiendo sus aguas a una pequeña pilar que a su vez desagua en un pequeño estanque.
Dejamos atrás esta fuente y continuamos por la Avenida Comunidad de Madrid caminando por un bonito y cómodo paseo peatonal durante unos ciento setenta metros hasta llegar a la Fuente de La Tejera, abastecida por un cercano manantial.
Construida en 1908 tal y como se encuentra inscrito en el frontón de ladrillo que la culmina. Originalmente contaba con tres pilones conectados entre si con el caño vertiendo agua continuamente, siendo uno más bajo que los otros, con el fin de que pudiera abrevar el ganado. En la actualidad los tres caños han desaparecido y solo cuenta con una pequeña pila don de desagua el caño, teniendo a ambos lados un banco de piedra corrido. Sobre el caño existe un vano con reja recercado con ladrillos que no se sabe muy bien para lo que sirve.

Fiestas
SAN ROQUE. 16 de agosto. Procesión, baile popular y limonada.
Fuentes: Folletos Comunidad de Madrid, WEB Ayuntamiento, COAM, ChatGPT y Paneles explicativos









